
Como cada año, el Día del Orgullo recién pasado suscita toda clase de reflexiones acerca del tipo de demandas y pendientes que movilizan las luchas de las diversidades sexuales y también acerca de las personas que componemos el acrónimo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales). Los activismos y sus sujetos somos, en este sentido, multitudinarios. Con esto me refiero, en primer lugar, al número de personas que se sienten convocadas año con año a las Marchas del Orgullo que desde 1969 se llevan a cabo en distintas partes del mundo con el fin de conmemorar los levantamientos de Stonewall en la ciudad de Nueva York (este año, por las circunstancias sanitarias que todos y todas conocemos, fue excepcional); y en segundo lugar, me refiero a los diversos sentidos con los cuales se vive y se comprende ese Orgullo. Quisiera detenerme sobre todo en este segundo elemento, precisamente porque es la heterogeneidad, más que el criterio cuantitativo del número de marchantes, lo que quizás nos confiere ese estatus de multitud, una multitud que perdura más allá del día de la marcha, pues forma parte de la cotidianidad urbana y rural de nuestros países.
Esto lo traigo a cuento, porque nuestras demandas si bien comparten puntos comunes, como una historia de represión y silenciamiento, de patologización y criminalización, nuestros pendientes y nuestras agendas no siempre son las mismas y no pocas veces avanzamos a velocidades muy distintas. Por esta razón es que considero que esa heterogeneidad puede entenderse bajo el signo de la multitud, un concepto con una larga historia dentro de la filosofía, una que se remonta hasta Baruch Spinoza para, eventualmente, ser retomado varios siglos más tarde por el marxismo autonomista de Antonio Negri y Michael Hardt. La multitud, en esta tradición filosófica, no admite ninguna totalización y para el caso de las diversidades sexo-genéricas eso implica un llamado de atención hacia las historiografías urbanas y homo-centradas ya que, como dije, los retos y los avances no son homogéneos y la intensidad de los obstáculos suele ser asimétrica y encontrarse cruzada por la desigualdad económica, por la discriminación racial, por la edad y también por el género.
Veamos. Globalmente, según datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, Brasil y México ocupan el primer y segundo lugar a nivel mundial en índices de asesinatos a personas trans, y juntos concentran aproximadamente el 54% del total de los asesinatos a personas trans contabilizados en todo el mundo entre septiembre del año 2008 y septiembre del año 2017. Ahora bien, para comprender a cabalidad la gravedad de este diagnóstico, cabría hacer algunas precisiones, en el sentido de que las organizaciones civiles que realizan estos monitoreos enfrentan una serie de cegueras estadísticas, al no llegar a contabilizar los asesinatos que ocurren, por ejemplo, en Rusia o China, debido a que ninguna de esas naciones reporta datos y este es un patrón que se repite en 9 de cada 10 países. Los Estados, al tiempo que carecen de mecanismos de cuantificación oficiales, también desincentivan y hasta criminalizan la formación de redes de monitoreo civiles, saboteando toda posibilidad de seguir el rastro de estas violencias. Otra limitación que enfrentamos, es que los datos que sí tenemos no suelen estar desagregados por identidad de género, esto quiere decir que no sabemos cuántos corresponden a asesinatos de hombres trans, de personas trans no-binarias o cuántos corresponden a transfemicidios o a transfeminicidios. Este tipo de sutilezas merecen toda nuestra atención, precisamente porque el género no deja de intervenir en la exposición diferenciada a la violencia que experimenta la multitud que compone la diversidad sexual; e hilar fino implica también, por ejemplo, ampliar en contextos legales los alcances del concepto feminicidio, acuñado por Marcela Lagarde, quien seguía de cerca la tradición inaugurada en los 70 por las feministas norteamericanas Diana Russel y Jill Radford, editoras de la obra Femicide: The politics of woman killing, donde acuñan el concepto que eventualmente fue traducido al español como femicidio. Esta recomposición conceptual permitiría incluir los asesinatos de mujeres trans en la legislación nacional y en instrumentos internacionales como la CEDAW y Bellém do Pará.
Asimismo, y en línea con lo anterior, cuando se revisan los códigos penales de los países que componen a la Commonwealth of Nations o Mancomunidad de Naciones, se cae en cuenta de que, producto de la colonización británica, buena parte de la legislación penal de esos países contienen normas que criminalizan la diversidad sexual. Esa criminalización alimenta el clima de hostilidad que termina disuadiendo la conformación de cualquier organización que brinde acompañamiento o que denuncie la cadena de violencias que finalmente desemboca en asesinatos.
En este recuento, que no le hace justicia a la complejidad de los retos que aún enfrentamos, pienso también en el papel que juegan las variables de la edad y de la dependencia económica. Y es que nuestros tejidos sociales más próximos, las familias tradicionales, suelen devenir verdugos para niños y niñas homosexuales, lesbianas, bisexuales y trans, en más de un sentido, pues no se trata únicamente de la violencia física y psicológica que ahí pueden llegar a padecer estas infancias, sino que también hablamos de la expulsión de esos menores de edad no-cisheterosexuales (el prefijo “cis”, de origen latino, en este caso hace referencia a que la identidad de género de una persona no se corresponde con el sexo asignado al nacer; se opone al prefijo “trans”) de sus núcleos familiares, sin que tengan a disposición alguna alternativa habitacional o red de apoyo que pueda acogerlos. Según cifras de los Estados Unidos, cerca del 40% de las y los jóvenes en situación de calle se identifican como LGBTI. Ese dato ya es de por sí alarmante, pero para dimensionar esta abrumadora sobre-representación, no hay que perder de vista que el total de las personas que forman parte de las minorías sexo-genéricas en ese país no superan 10% de la totalidad de su población.
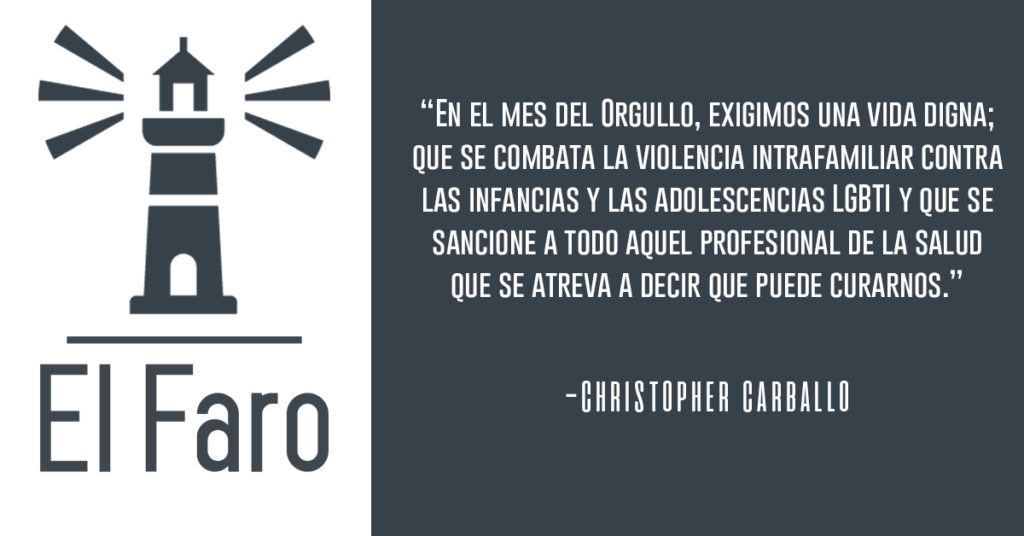
Todo hay que decirlo, hay otros derroteros y horizontes políticos más optimistas que no debemos tampoco menospreciar, precisamente para no dejar de recordar que esas desigualdades y esas violencias no son naturales, sino que responden a toda clase de acciones y omisiones que pueden y deben resolverse. Y en el nivel de las facultades de que disponen los Estados para acompañar y proteger, y no solo para perseguir y criminalizar, veo con muchísimo interés la Ley Integral para Personas Trans de Uruguay, llevada al parlamento de esa nación por el gobierno del Frente Amplio y aprobada finalmente en 2018. Esta ley, además del reconocimiento de la identidad de género incluye también elementos relativos a acceso a educación, cuotas laborales, vivienda preferente para personas trans, seguridad social y además es pionera en el mundo en incluir mecanismos económicos de justicia reparativa para personas trans víctimas de violencia institucional y por persecución durante la dictadura cívico-militar uruguaya. Por supuesto que la naturaleza de esta ley no es fruto de la generación espontánea. El investigador y profesor en la Universidad de la República de Uruguay, Diego Sempol, explica en su libro De los baños a la calle: Historia del movimiento lésbico, gay, trans uruguayo, que las circunstancias demográficas, históricas y políticas de su país gestaron un movimiento de diversidad sexual preocupado no solo por demandas identitarias, sin duda fundamentales, sino también por reivindicaciones sindicales y económicas, por las agendas de las poblaciones afro-uruguayas y también por las luchas feministas.
Estos recuentos demandan, en mi opinión, un ejercicio riguroso y comprometido de historia comparada, un ejercicio que excede las posibilidades de este artículo.
Quizás lo que corresponde en este momento, llegados y llegadas hasta este punto, hasta el aniversario número 51 de los disturbios que se suelen concebir convencionalmente como el punto fundacional de un movimiento heterogéneo, y estando al tanto de que los retos y los avances son asimétricos, cabría preguntarnos ¿por qué importa pensar a las poblaciones LGBTI en términos de la multitud imaginada por una parte de la tradición filosófica occidental? Porque el ejercicio de la memoria es crucial para nuestros diagnósticos y la memoria es siempre es multitudinaria y colectiva, pero también es disímil y específica, es decir, su globalidad no cancela su localidad, no conlleva un aplanamiento homogeneizante de las historias de vida que participan de ella. Proceder de esa forma conduciría más bien a olvidos e injusticias testimoniales y, en consecuencia, a diagnósticos inadecuados. Decía el sociólogo Maurice Halbwachs que nuestros recuerdos siguen siendo colectivos, porque otros nos los traen al presente y porque siempre llevamos con nosotros y en nosotros una multitud de personas diferentes. Eso habla de un Yo enriquecido por las trayectorias de vida de los Otros. Y también habla de un sujeto político muy complejo, compuesto por la multitud de demandas de dignidad de muchísimas personas.
Cualquier ponderación acotada y reduccionista de nuestro pasado y de nuestro presente, en la medida en que no capta las sutilezas y la enorme complejidad de los retos que enfrentamos, estará destinada a postular una utopía selectiva.
En el mes del Orgullo, exigimos una vida digna. Esto demanda que los Estados cumplan con su responsabilidad de legislar para protegernos, no para perseguirnos. También implica que se nos garantice nuestro de derecho a una educación pública de calidad y que coadyuve a la instalación de una cultura de derechos humanos; que se nos garantice nuestro derecho a un trabajo libre de discriminación y respetuoso de la legislación laboral nacional e internacional. Una vida digna depende también del acceso a servicios de salud adecuados a nuestras necesidades; también de que se respete la autodeterminación de la identidad de género y de la orientación sexual de los niños y las niñas, que se combata la violencia intrafamiliar contra las infancias y las adolescencias LGBTI y que se sancione a todo aquel profesional de la salud que se atreva a decir que puede curarnos.

- Christopher Carballo Rojas. Persona no-binarie. Filosofía y Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica
